Diego García
Quizás sólo quien haya leído aquel libro de Jean Allouch, al que este homenaje le roba su título, pueda captar el carácter irónico de semejante declaración. Una pista: no tiene otro alcance que “el de designar un camino vuelto practicable que nunca cesó de importarme”.[1] Del mismo modo, una foto con él y unas palabras suyas de puño y letra, que aún conservo, no valen aquí como fetiche de un encuentro personal, sino como testimonio de una transferencia efectuada.
Resulta imposible, por tanto, retirarles a las palabras que siguen su carácter testimonial, puesto que efectivamente ese es el registro en el que se inscriben y que les corresponde. Es otro modo de hacerse eco del libro recién aludido, quizás, uno entre tantos otros que Allouch dejó, no como legado (palabra que dudo le hubiera gustado), sino como testimonio de sus lecturas, sus preguntas y las respuestas tentativas a las que pudo arribar. Acaso no de los más conocidos de su prolífica pluma, ya que se trata de la compilación de un conjunto de textos, intervenciones, comunicaciones públicas y entrevistas que habían permanecido en su mayoría inéditos en lengua castellana hasta julio del año 2020 en el que este libro se abrió camino en medio de la pandemia de COVID-19.
Varias razones me llevan a escoger un breve comentario sobre su ¿Lacan? ¡qué me importa! como ejercicio de homenaje y de duelo.[2]
La primera, su procedencia. Este libro de Allouch fue traducido y editado a pulmón por Marcos Esnal,[3] un amigo que, en los últimos años había sabido alejar a sus afectos y yo no había sido la excepción. Sin embargo, esa distancia no había logrado disminuir mi agradecimiento con él por lo compartido ni la deuda que sentía por haberme acercado, por primera vez, hace mucho tiempo, un libro de Allouch. Se trataba de La etificación del psicoanálisis. Calamidad.[4] Yo era aún un estudiante de grado de la carrera de Psicología en la universidad pública de Rosario y aquel libro fue, para mí, una bocanada de aire fresco entre tantas lecturas obligadas y obligatorias. Era provocador, incisivo, preciso en cada palabra, sin resignar nunca la posición crítica ni salirse del campo del psicoanálisis.
Segunda razón. Cuando ¿Lacan? ¡qué me importa! finalmente salió publicado en el 2020, Marcos y yo ya no nos hablábamos y habíamos perdido contacto. No fue si no meses después que el libro llegó a mí a través de las manos… de mi analista. Al término de una sesión en la que había hablado de la amistad y, en particular, de la relación con Marcos, recibí este libro acompañado de la siguiente declaración: “Creo que Marcos querría que lo tuvieras”.
Tercera razón. El libro mismo de Allouch es un libro-testimonio. Testimonio de encuentros y de rupturas; no sólo del autor para con algunos otros, sino también de Lacan con algunas figuras del llamado, con razón y por el propio Lacan, campo freudiano. Se ve desfilar a lo largo de las páginas a esas figuras (André Green, Moustapha Safouan, Wladimir Granoff, Georges Lantéri-Laura, Conrad Stein, Olivier Flournoy, Danielle Arnoux, Jacques-Alain Miller) como a otras que, sin pertenecer al mismo campo, no dejan de tener relaciones con él (como Philippe Sollers, David Halperin, Leo Bersani, el movimiento queer). Todo ello le da al libro un sesgo intimista, en el que uno se siente parte de esos debates, algunos de los cuales se remontan a décadas que parecen lejanas, pero no lo son tanto. Responder, entonces, con este escrito-testimonio a esa otra escritura testimonial de Allouch encuentra aquí su lugar.
Cuarta razón. Allouch, entre sus páginas, está picante. El libro tiene ese carácter; en lo monocromático de su tapa y sus hojas, queda claro que no se trata de color, sino de sabor. Podría considerarse como un condimento infaltable a sus otras obras, quizás más “teóricas”, si ese adjetivo tuviera algún sentido en alguien que, a cada paso, tras un cierto número variable de palabras no deja de remitirse siempre a la práctica analítica, de entreverse en sus comentarios alguna indicación “práctica” valiosa (como la no pretensión de saber sobre la locura, la función del pensamiento como censura, su definición del analista como alguien del cual es posible desentenderse no sin él, etc.).
Como las intervenciones no siguen un orden estrictamente cronológico, aunque en su conjunto van de 2001 a 2014, es a otro criterio que parece responder su agrupamiento y su ordenación. A veces se trata de una contigüidad que se anuncia (como cuando hablando de Georges Lantéri-Laura, Allouch dice no haber tenido una experiencia parecida sino con Conrad Stein); a veces gira en torno a ciertos dispositivos que conciernen al psicoanálisis (el ejercicio del análisis mismo, la presentación de enfermos, la práctica de control); otras se suceden de manera temática (a propósito de la guerra de escuelas, la ideología familiar, la transmisión epíclera), y habrá algunas otras cuyo anudamiento seguramente escapa al lector… al menos a éste lector.
Con todo, creo poder ofrecer un hilo de lectura que, en cierta medida, se distancia de esta seriación más o menos explicitada. Ese hilo es la demanda. No sólo porque el origen de este libro surge de una demanda (que uno de los editores no deja de señalar), sino porque la demanda está presente, incluso cuando se ausenta como palabra, en cada uno de los textos.[5] Ya desde el Prefacio ella aparece a propósito del “no es eso”,[6] fórmula lacaniana de la demanda. En ¿Lacan? ¡Qué me importa!, conferencia homónima al título del libro, la demanda aparece articulada a ese desentendimiento de Lacan, que Allouch profiere, pero que se muestra como una aserción no recíproca: Lacan no se desentendió de él. ¿Cómo? “Haciéndose, por mi demanda, mi psicoanalista”.[7]
Esta demanda de análisis, dice el autor, que muerto Lacan ya no es posible hacerle, pero que también –en vida de Lacan– a algunos otros le fuera rechazada. Es el caso mencionado en Gracias Moustapha, de Jacques-Alain Miller para quien no había otro “analista de elección” que Lacan, con lo cual “su demanda de análisis se encontró en un impasse”;[8] impasse del que Lacan no la sacó.
En Wladimir Granoff, Jacques Lacan: ¿una ruptura?, encontramos una perlita acerca del llamado “obsesivo” y la posición del analista como siendo colocado, sádicamente, por el analizante “en el lugar de demandarle hablar, dicho de otra forma, de pedirle que cague”.[9] En ese mismo artículo, pero en un pie de página, la demanda aparece en relación al dispositivo del pase, a lo que Lacan esperaba, en términos de respuesta, de ese dispositivo; demanda que “podría constituir el infranqueable obstáculo a eso que se esperaba obtener”.[10]
A propósito de otro dispositivo, esta vez la presentación de enfermos, tema del homenaje a Georges Lantéri-Laura, vemos tratar la demanda singular que allí se juega y las maneras diferentes de situarse en relación a ella que tuvieron Lacan, Lantéri-Laura y el propio Allouch. “¿Dónde estaba la demanda cuando Lacan presentaba a un enfermo? No se puede excluir que la demanda estaba de su lado, era suya, la del presentador. No había nada de eso en Lantéri-Laura. De entrada, estaba claro que la demanda venía principalmente del equipo médico”.[11] De modo tal que, si la presentación de enfermos tiene algún efecto de enseñanza, es también la de un modo singular de poner en acto el no es eso. Dice Allouch: “Se creía saber que la cuestión estaba ahí, y se cae en la cuenta de que está en otro lado, y entonces es diferente. No es gran cosa; y es mucho”.[12]
En cuanto a Stein en lo de Lacan, Lacan en lo de Stein: momentos y la particular manera en que cada uno visitó el lugar del otro, no es posible inferir que “la demanda queda del lado de Stein”, ya que Lacan “anhelaba la presencia activa de Stein en su seminario, es algo que le hizo saber”.[13] Del mismo modo, Allouch rectifica en el diálogo con Philippe Sollers que “el amor que no se obtiene” sea un amor que Lacan podría haber obtenido. Antes bien, eso permite situar una forma inédita del amor, que lleva el nombre de Lacan, y sitúa al mismo tiempo la demanda en análisis (como demanda de amor). De allí la pregunta: “¿qué es lo que eso puede producir de bien a alguien, a saber el analizante, el tener un asunto con un partenaire que, como tal, iría a obtener de ese alguien el amor que no se obtiene?”.[14]
¿Y en Donde hay control y control? También allí, respecto de ese dispositivo, bajo el nombre de Olivier Flournoy “al ir a demandar, un buen día, un control a Jacques Lacan”[15] se nos pone al tanto de las diferencias entre quien se posiciona en esa práctica como portador de un saber (en este caso, Francis Pache) y el modo en que Lacan “agujereaba el saber que el controlador aportaba”.[16]
En Coloquio, 26 de noviembre de 2006 y en Poquita escuela, guerra de escuelas aparece nuevamente la figura de J.-A Miller, el problema de la transmisión epíclera, y los litigios por el derecho moral sobre la enseñanza de Lacan tras su muerte. Se trata de la “segunda demanda”[17] presentada por Seuil contra una transcripción ilegal del seminario sobre La transferencia. Se entiende que se trata allí de una demanda en sentido jurídico, pero, claro está, ello no excluye lo que de la demanda queda dicho en los otros pasajes del libro. ¿Hay en juego una demanda de otro orden en eso que allí se reclama? Más aún si, ateniéndonos a lo que del derecho moral francés allí se plantea como una “eternización de la voluntad del sujeto”,[18] es posible pensar la demanda del muerto respecto de aquel que ha sido ubicado como su heredero (véase, una vez más, por caso, Hamlet y el espectro del padre muerto).
Finalmente, el libro cierra con Siete respuestas a la revista Descartes a propósito de la Queer theory. Siete respuestas, efectivamente, a siete preguntas/demandas (demandes), que Allouch contesta no sin dejar de enviar al emisor de aquellas su propia pregunta en forma invertida. ¿Se trata en lo queer de un “pensamiento”? ¿Lo queer “representa”? ¿Es deseable una recepción “verdadera” y “durable” de lo queer? Para el autor el movimiento queer “nos ayuda a resistir mejor al psicoanálisis como pastoral”[19] a condición de reconocer el límite que es constitutivo de todo campo. Límite que concierne también al campo freudiano, si este no quiere perder lo que tiene de parasitario en aras de responder a demandas que lo social le formula.
Tratándose entonces de la demanda, creo que es motivo de celebración el tan interesante ejercicio que este libro hace de una docta ignorancia. ¿No es acaso la demanda lo que agujerea todo saber en tanto ella se formula como un no es eso allí donde alguien cree poder satisfacerla?
Jean Allouch se cuidó hasta el final de intentar hacerlo. Su último libro, publicado poco antes de morir, La lección de Artaud. Una estética del espíritu nos lo confirma.[20] Es, cuanto menos, un libro curioso (tanto como el que recién reseñábamos). Aunque la curiosidad –sobre todo la morbosa– es aquello que se abstiene de ejercer. Es curioso en otro sentido; una curiosa lección de lectura: “adherirme permanentemente a las afirmaciones de Artaud tan de cerca como era posible”.[21] ¿No es esa también una preciosa indicación de la posición que conviene al analista respecto del decir analizante?
De lección en lección (la que él testimonia haber recibido de Artaud, la que su libro testimonia como operación de lectura), se arma un texto diferente a otros de Allouch. Ciertamente no es la primera vez que acomete la tarea de abordar a un artista, en especial escritores (Kenzaburo Oé, Marguerite Duras, D. H. Lawrence, Mallarmé, Canudo, etc.), para extraer de allí una enseñanza. Sin embargo, en el modo de hacerlo, quizás porque Artaud es inclasificable en cualquier rubrica –”se había sustraído de cualquier etiquetado”–[22] sea la de artista, escritor, actor, pintor, su lectura se singulariza en dos puntos:
1) La notable ausencia de las categorías psicoanalíticas clásicas. No se encontrará en La lección de Artaud alusiones al Edipo, al falo, a la castración, al deseo, al goce, ni siquiera al inconsciente. ¿Es por ello un libro menos psicoanalítico? Se verá que no. Una vez más, su lectura –sin confundir en ningún momento a Artaud con un analizante– nos dice algo de la posición del analista.
2) No construye, por tanto, hipótesis alguna sobre el decir de Artaud, ninguna teoría explicativa para sus actos; toma nota de su lección. Cuanto mucho “un enfoque que calificaremos de conjetural”.[23] Se ven así aparecer otros términos en juego: círculo mágico (Allouch se ubica como formando parte de ese círculo que Artaud suscita),[24] relato épico (Fethi Benslama, aunque sin citarlo),[25] amor puro (Jacques Le Brun),[26] cuerpo sin órganos (Gilles Deleuze y Félix Guattari),[27] sublevación (Michel Foucault)[28] y una revalorización insistente del SE en la enunciación artuadiana: ese SE que es “no tanto una persona sino una situación objetiva”,[29] “la incidencia de lo neutro en el sexo”.[30]
Curiosamente –otra curiosidad– la cuestión de la segunda muerte no aparece mencionada, aun cuando todo parece indicar que eso fuera lo que Artaud reclama (a gritos): “mientras ustedes no hayan olvidado todos quién soy, mientras ustedes no hayan olvidado todos toda la Profecía […] hasta que hayan dejado de ocuparse de mi existencia. Ustedes no tienen que conocer quién soy ni lo que hago”.[31]
Esa cuestión de la segunda muerte había sido particularmente tratada por Allouch en Contra la eternidad,[32] en especial en torno a las figuras de Ogawa, Mallarmé y Lacan. Se prefiguraba allí un modo de acoger este grito de Artaud. Si la muerte física no es suficiente para efectuar el final de una vida y sólo la segunda muerte alcanza ese estatuto (puesto que sólo con ella nada subsiste ya del difunto que pueda serle atribuido o atribuible), ¿en qué medida quien escribe, quien hace obra, quien alcanza cierta notoriedad pública, se ve privado de su segunda muerte y condenado a la maldición de la eternidad?
Artaud exige ser tratado de ese modo, ser verdaderamente olvidado, condena todo intento de considerar sus trabajos como “obras de arte”,[33] le importa “la afirmación del anonimato”.[34] ¿Será, acaso, alguna vez escuchado? Jean Allouch quizás haya sido el primero en hacerlo.
Es por eso que, con su partida, el psicoanálisis pierde a uno de sus lectores más lúcidos. A un alumno de Lacan, en el sentido que –le gustaba recordar cada tanto– Wittgenstein lo había sido de Russell: preguntar lo que este último decía, sin ninguna consideración por la persona del maestro. No consideraba ni adquirida ni garantizada su posición en relación a Lacan y esto le permitió leerlo, interrogarlo, de una manera que no abunda entre los llamados lacanianos.
Para algunos nos quedará por realizar la experiencia erótica del gracioso sacrificio del duelo.[35] Para él, que supo decir “no hablo para la eternidad”,[36] creo que sólo es posible desear que ésta, su primera muerte, no le impida acceder, como anhelaba, a la segunda.
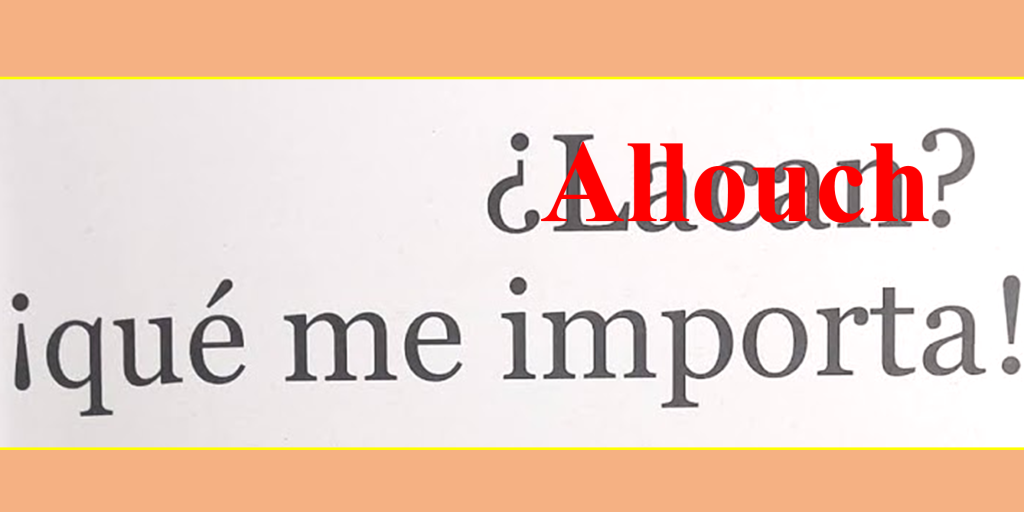
[1] Jean Allouch, ¿Lacan? ¡qué me importa! (2020), Rosario, Una Piraña Ediciones & artefactos, p. 11. Las cursivas son del autor.
[2] Una breve reseña del libro, aquí retomada, ya vio la luz como “Notas de lectura” en https://colectivoescucharte.blogspot.com/2020/11/diego-garcia-resena-de-lacan-que-me.html
[3] Con la co-edición de artefactos, cuadernos de notas a cargo de Alberto Sladogna.
[4] Jean Allouch, La etificación del psicoanálisis. Calamidad (1998), Córdoba, Edelp.
[5] De aquí en adelante los títulos de cada uno de los textos que componen el libro son indicados con cursivas.
[6] Jean Allouch, ¿Lacan? ¡qué me importa! (2020), Op. cit., p. 11.
[7] Ibid., p. 23.
[8] Ibid., p. 36.
[9] Ibid., p. 42.
[10] Ibid., p. 56.
[11] Ibid., p. 59.
[12] Ibid., p. 61.
[13] Ibid., p. 64.
[14] Ibid., p. 85.
[15] Ibid., p. 114.
[16] Ibid., p. 117.
[17] Ibid., p. 123.
[18] Ibid., p. 125.
[19] Ibid., p. 137.
[20] Jean Allouch, La lección de Artaud. Una estética del espíritu (2023), Córdoba, Ediciones Literales.
[21] Ibid., p. 11.
[22] Ibid., p. 59.
[23] Ibid., p. 101.
[24] Acerca de la noción de círculo mágico puede el lector consultar Jean Allouch, La escena lacaniana y su círculo mágico. Unos locos se sublevan (2020), Buenos Aires, El cuenco de plata.
[25] Véase Fethi Benslama, El salto épico o la inclinación a la yihad (2022), Buenos Aires, Artefactos.
[26] Jacques Le Brun, El amor puro de Platón a Lacan (2004), Buenos Aires, Ediciones Literales en coedición con El cuenco de plata.
[27] En especial en Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (1994), Valencia, Pre-textos.
[28] Michel Foucault, Sublevarse. Entrevista inédita con Farés Sassine (2016), Viña del Mar, Catálogos.
[29] Jean Allouch, La lección de Artaud. Una estética del espíritu (2023), Op. cit., p. 97.
[30] Ibid., p. 99.
[31] Ibid., citado por Allouch en p. 62.
[32] Jean Allouch, Contra la eternidad. Ogawa, Mallarmé, Lacan (2009), Buenos Aires, El cuenco de plata.
[33] Jean Allouch, La lección de Artaud. Una estética del espíritu (2023), Op. cit., p. 20.
[34] Ibid., p. 97.
[35] Según la expresión que utilizara en su enorme libro sobre el duelo. Véase Jean Allouch, Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca (2006), Córdoba, Ediciones Literales.
[36] Así lo había manifestado públicamente en su Seminario Nuevas consideraciones sobre el pasaje al acto, dictado en la ciudad de Rosario los días 21 y 22 de abril de 2018.

Deja un comentario